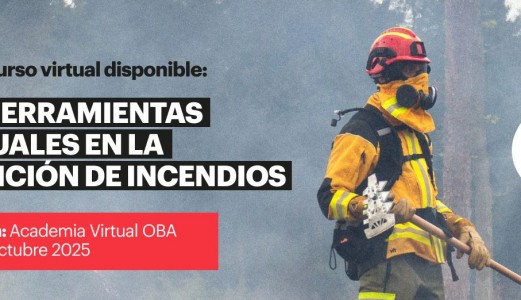El verano de 2025 ha registrado una oleada de incendios forestales histórica en Europa, especialmente concentrada en el mes de agosto. Según los datos de Copernicus (sistema europeo EFFIS), más de un millón de hectáreas ardieron en la Unión Europea en lo que va del año –la cifra más alta desde que hay registros (2006)–, con España a la cabeza con 403.000 hectáreas quemadas. Esta temporada ha convertido a 2025 en el peor año de la última década e incluso en el peor del siglo XXI en España en cuanto a superficie arrasada por el fuego. El impacto se ha cebado en la península ibérica: España y Portugal acumulan el 60% del área quemada en Europa, impulsado por olas de calor extremo (hasta 45 °C) y una sequía prolongada que han llevado la peligrosidad de incendios a niveles críticos. Los científicos señalan que el cambio climático está intensificando las olas de calor y aridez en Europa, duplicando la velocidad de calentamiento respecto al promedio mundial, lo que vuelve a la región más vulnerable a incendios devastadores.
En España, agosto de 2025 ha sido especialmente desolador. En solo dos semanas de ese mes se declararon unos 20 grandes incendios forestales que arrasaron más de 300.000 hectáreas –una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria–. Varias provincias sufrieron incendios de magnitud sin precedentes: por ejemplo, en Castilla y León, el fuego consumió alrededor del 15% de la superficie de la provincia de León y un 7% de la de Ourense (Galicia). Algunos megaincendios de este verano se cuentan entre los mayores registrados en España en lo que va de siglo: el incendio de Uña de Quintana (Zamora) calcinó cerca de 40.000 hectáreas, y otro en A Rúa (Ourense) arrasó más de 38.000 hectáreas, superando por sí solos la media anual histórica de área quemada. Estas cifras ilustran un escenario excepcional que ha puesto en jaque a los servicios de emergencia y supone un reto mayúsculo para los profesionales de la extinción y la gestión forestal.

Regiones más afectadas y operaciones de extinción
Las regiones del noroeste de España han concentrado el mayor número de incendios graves en agosto. Galicia sufrió al menos 12 incendios forestales de gran envergadura simultáneos en la provincia de Ourense, alimentados por la sequedad y fuertes vientos. En torno al 16-18 de agosto, las llamas avanzaban sin control cerca de la ciudad de Ourense, amenazando núcleos habitados. Autoridades locales describieron el principal frente activo como una auténtica “tormenta de fuego” impulsada por rachas erráticas de viento. Se ordenaron evacuaciones y confinamientos preventivos en decenas de pueblos; viviendas y explotaciones agrarias estuvieron en inminente peligro mientras los bomberos luchaban por crear cortafuegos y proteger los núcleos urbanos. Galicia llevaba más de una semana combatiendo las llamas sin tregua para mediados de agosto.
En la vecina Castilla y León, la situación fue igualmente crítica. Varios incendios simultáneos afectaron a las provincias de León, Zamora y Palencia, generando una emergencia regional. El fuego declarado en Yeres/Llamas de Cabrera (León) –parte del megaincendio de Uña de Quintana que se extendió desde Zamora– se convirtió en uno de los incendios más grandes registrados, obligando a desalojar más de 60 localidades y a evacuar a unos 2.000 residentes en la comarca de El Bierzo. Las llamas cercaron pueblos enteros, como en el Valle de Valdeón, donde fue necesario evacuar completamente el municipio. La velocidad de propagación dejó varias cuadrillas en situaciones de riesgo, llegando a ser necesario rescatar a efectivos atrapados por cambios repentinos del viento. Además, la densa humareda afectó la calidad del aire a kilómetros de distancia; se emitieron alertas sanitarias recomendando usar mascarillas y evitar la actividad al aire libre debido al humo y cenizas incluso en capitales de provincia.
Otras comunidades también registraron incendios notables en esas fechas. En la Comunidad de Madrid, un incendio en Tres Cantos a mediados de agosto obligó a cortar accesos y mobilizar medios de emergencias; aunque fue controlado relativamente rápido, dejó una víctima mortal. En Extremadura, el incendio de Jarilla (Cáceres) mantuvo en vilo la zona durante diez días antes de ser estabilizado. Por todo el país, los meses de verano vieron multiplicarse los focos activos, saturando los recursos autonómicos de extinción y requiriendo una respuesta coordinada sin precedentes.
Riesgos extremos y el costo humano para los bomberos
Las condiciones meteorológicas extraordinarias –altas temperaturas, baja humedad y viento cambiante– convirtieron muchos incendios de agosto en escenarios de alto riesgo para los bomberos. El comportamiento errático del fuego en terrenos abruptos provocó situaciones críticas durante las labores de extinción. El 17 de agosto, un trágico accidente subrayó el peligro constante al que se enfrentan los equipos: en Espinoso de Compludo (León), una autobomba se despeñó por un terraplén en una zona de difícil acceso mientras regresaba de combatir el fuego de Yeres, causando la muerte de un bombero forestal y heridas a otro efectivo. Las labores de rescate fueron muy complejas debido a lo escarpado del terreno y al avance del incendio alrededor. Este incidente elevó a cuatro el número de fallecidos en la oleada de incendios: días antes, dos voluntarios (Abel Ramos y Jaime Aparicio) habían perdido la vida calcinados cuando operaban maquinaria pesada para contener las llamas entre Nogarejas y Quintana (provincia de Zamora), y un hombre murió en Tres Cantos (Madrid) tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo al verse rodeado por el fuego. Decenas de personas más resultaron heridas en distintos siniestros, incluidas varias con quemaduras muy graves que tuvieron que ser trasladadas a unidades de quemados en Valladolid, Getafe y otras ciudades. A fecha del 18 de agosto, al menos tres heridos críticos permanecían hospitalizados con pronóstico reservado (algunos con más del 50% de la superficie corporal quemada) debido a esta oleada de incendios.
Los bomberos forestales, brigadas de refuerzo y voluntarios han tenido que emplearse a fondo, trabajando jornadas extenuantes para intentar estabilizar los perímetros de fuego. Las rachas de viento superiores a 40-50 km/hora provocaron cambios bruscos en la dirección de las llamas, poniendo en peligro al personal de extinción en varias ocasiones. En algunos incidentes, como en los montes de Anllares, Almanza o Llamas de Cabrera (León), hubo momentos de gran dificultad en que los mandos ordenaron retiradas tácticas para salvaguardar la integridad de las cuadrillas. Estos incendios de comportamiento extremo –definidos por expertos como “incendios de sexta generación” o megaincendios– generan su propia energía y dinámicas, dificultando enormemente las operaciones de control. Equipos de bomberos de distintos servicios (autonómicos, bomberos provinciales, brigadas BRIF, Unidad Militar de Emergencias, voluntarios de Protección Civil, etc.) trabajaron conjuntamente en turnos 24/7, atacando las llamas por tierra con herramientas manuales y maquinaria, y por aire con decenas de medios aéreos, en un esfuerzo titánico por proteger vidas y minimizar daños ambientales.

Refuerzos extraordinarios: UME y cooperación internacional
Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno español reforzó los medios de extinción con la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la solicitud de ayuda internacional. A mediados de agosto, el presidente Pedro Sánchez anunció el despliegue de 500 militares adicionales de la UME para sumarse a los más de 1.400 efectivos ya desplegados en la lucha contra el fuego. Con ello, cerca de 1.900 efectivos militares apoyaron las labores de extinción en los focos más críticos, colaborando estrechamente con los bomberos forestales autonómicos. Estos refuerzos se enfocaron sobre todo en Galicia y Castilla y León, donde la situación estaba más desbordada. Asimismo, se movilizaron secciones de la UME desde bases en León, Madrid y Zaragoza, entre otras, aportando maquinaria pesada, vehículos autobomba y equipos especializados en grandes incendios forestales. El rey Felipe VI visitó el puesto de mando de la UME para agradecer personalmente la labor de estos militares contra la voracidad del fuego, reflejando la importancia de su participación.
En paralelo, España activó el mecanismo europeo de protección civil, recibiendo medios aéreos y brigadas de apoyo de varios países aliados. Ya operaban en el país aviones anfibios de Francia e Italia, a los que se sumó la llegada de dos aviones de carga en tierra enviados desde Países Bajos para colaborar en las descargas de agua. También se coordinó el arribo de bomberos internacionales: en los días siguientes se esperaba personal especializado de otros países de la UE para relevar a las brigadas locales exhaustas. La solidaridad europea fue crucial dada la simultaneidad de fuegos: el Gobierno español recordó que había activado todos los instrumentos de ayuda disponibles y solicitó formalmente más medios del Ejército y la UE para reforzar un operativo que “se deja la piel” desde hace más de diez días. Incluso la infraestructura de transporte se vio afectada: por precaución, el operador ferroviario Renfe suspendió trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Galicia debido a incendios cercanos a la vía, y varias carreteras y líneas eléctricas sufrieron cortes en las zonas siniestradas.
La crisis trascendió fronteras: Portugal vivió también uno de sus peores veranos de fuego. El país vecino declaró el estado de alerta nacional contra incendios el 2 de agosto, manteniéndolo activo casi todo el mes. Más de 4.000 bomberos portugueses con 1.300 vehículos y hasta 17 aeronaves llegaron a estar simultáneamente desplegados en decenas de siniestros por todo Portugal. Hasta finales de agosto, el área forestal quemada en Portugal rondaba las 139.000 hectáreas, una cifra 17 veces mayor que la de todo 2024. Otros países del Mediterráneo también enfrentaron emergencias: Grecia, Bulgaria, Montenegro o Albania solicitaron apoyo del escuadrón de incendios de la UE ante fuegos fuera de control. Esta oleada de 2025 puso a prueba como nunca la cooperación internacional en la lucha contra incendios, activándose el mecanismo de asistencia europea en repetidas ocasiones durante el verano (se igualó ya en agosto el número de activaciones de todo el verano anterior). Para los bomberos españoles y forestales, contar con estos refuerzos externos resultó fundamental en un año en que los recursos nacionales, por preparados que estén, se vieron sobrepasados por la simultaneidad e intensidad de los incendios.
Causas de los megaincendios: la mirada de los ingenieros forestales
Mientras se combatían las llamas, surgió en medios y redes un debate sobre el origen de estos megaincendios. La detención de más de 30 sospechosos por incendios intencionados avivó el foco mediático en los pirómanos, y algunos sectores señalaron también a un supuesto “exceso de protección ambiental” que habría dejado los montes abandonados de vegetación. Sin embargo, los ingenieros forestales y expertos subrayan que esta narrativa simplifica el problema y no se corresponde del todo con los datos. La inmensa mayoría (95%) de los incendios en España tienen una causa humana, directa o indirecta, pero solo un pequeño porcentaje se debe a la figura del pirómano incendiario. “Detrás, solamente el 5% son causas naturales provocadas por rayos”, recuerda Sergio Aguado, ingeniero forestal del programa de bosques de WWF España. Según las estadísticas de investigaciones de incendios (2006-2015), alrededor del 53% de los incendios son intencionados, pero la mayoría obedecen a prácticas tradicionales mal gestionadas –quemas para regenerar pastos o agrícolas que se descontrolan– más que a actos criminales deliberados. Los incendios provocados por pirómanos en sentido estricto representan apenas un 7% de los casos. Otra porción importante se atribuye a negligencias (accidentes como quemas autorizadas que se van de las manos, chispas de maquinaria agrícola, colillas, líneas eléctricas, etc.). En cambio, las teorías que culpan a restricciones medioambientales o a intereses de recalificación urbanística no hallan mucho sustento en los datos: “Las modificaciones del uso del suelo representan un porcentaje bajísimo, del 0,37%” señala Aguado, refutando la idea de incendios provocados para urbanizar o cambiar usos del terreno. Asimismo, solo 1% del territorio español está bajo protección ambiental estricta; el 99% de los espacios protegidos permiten usos tradicionales, aprovechamientos ganaderos y trabajos silvícolas, por lo que no sería la normativa de conservación la que impide gestionar el combustible vegetal.
Los ingenieros forestales apuntan más bien a un cóctel de factores estructurales que han detonado la severidad de estos incendios: abandono rural, acumulación de biomasa y cambio climático. “El problema es que hemos abandonado el medio rural”, explica Aguado. Cada año se acumulan alrededor de 30 millones de metros cúbicos de madera en el monte que no se retiran ni aprovechan. Ese combustible vegetal creciente, sumado a las temperaturas tan extremas y sequías prolongadas de los últimos años, “ha hecho auténticos incendios explosivos”. En zonas antaño agro-forestales donde existía un mosaico de cultivos, pastos y bosques gestionados, ahora domina la continuidad de masas forestales densas y matorral sin mantenimiento, lo que facilita incendios de gran intensidad. Este verano de 2025 ha puesto en evidencia esa realidad: la simultaneidad de fuegos extremos fue favorecida por esa enorme carga de combustible vegetal en paisajes poco gestionados, combinada con olas de calor récord. La crisis climática actúa como multiplicador del riesgo, elevando la frecuencia de veranos excepcionalmente cálidos (2022 y 2025 han sido dos años negros en incendios, coincidentes con olas de calor extraordinarias).
Frente a esta situación, los expertos insisten en revisar el enfoque: no basta con invertir en extinción, hay que potenciar la prevención activa y la gestión del territorio. WWF y otros organismos abogan por recuperar los paisajes en mosaico agroforestal que rompen la continuidad del combustible. “Esa prevención se consigue con una gestión forestal del territorio con paisajes agroforestales en mosaico en los cuales tengamos pastos, ganadería y bosques bien conservados”, resume Aguado. Incorporar de nuevo el pastoreo extensivo, los cultivos de bajo riesgo y las franjas cortafuegos naturales alrededor de los pueblos podría reducir la virulencia de futuros incendios. Asimismo, reforzar las labores de vigilancia (torres de observación, patrullas terrestres y sistemas de detección temprana) es clave para atajar conatos antes de que crezcan. Los ingenieros forestales señalan la necesidad de planes a largo plazo de gestión de combustibles: limpieza estratégica de montes, quemas controladas en invierno, fomento de la industria forestal sostenible que dé valor a la biomasa extraída, etc. El objetivo es mitigar la probabilidad de que se repitan incendios de proporciones catastróficas como los vividos en agosto de 2025.

Recuperación posincendio y apoyo científico-técnico
Aunque las lluvias otoñales acabarán extinguiendo por completo los rescoldos, el trabajo no termina cuando se apaga el fuego. En las semanas inmediatamente posteriores, los esfuerzos se centran en la recuperación de las zonas afectadas y en evaluar los daños para aprender lecciones. En este sentido, la comunidad científica española ha dado un paso al frente para ayudar en la respuesta posincendio. El 26 de agosto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) anunció la activación de su Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE), un equipo multidisciplinar de expertos destinado a prestar apoyo científico-técnico en las áreas arrasadascsic.es. Este grupo comenzó sus trabajos en Las Médulas (León), un paraje de alto valor patrimonial y natural (Patrimonio de la Humanidad) que resultó gravemente dañado por el incendio originado en Yeres. Los científicos del GADE están evaluando la severidad de la quema, la inestabilidad del terreno (riesgo de erosión y desprendimientos en laderas desnudas), los efectos sobre la biodiversidad local y el impacto en el patrimonio geológico y cultural de la zona. Para ello emplean técnicas como drones con sensores para cartografiar las áreas calcinadas e identificar puntos calientes subsuperficiales, analizan la pérdida de suelo y materia orgánica, y asesoran sobre posibles riesgos posteriores (como inundaciones por lluvias torrenciales en suelos sin vegetación). Este asesoramiento científico-técnico es crucial para orientar las labores de restauración ecológica: desde estabilizar laderas con riesgo de erosión hasta determinar dónde es prioritario repoblar o dejar regeneración natural, pasando por la protección de cuencas hidrográficas afectadas por cenizas.
Además del CSIC, universidades y centros de investigación forestal están colaborando con las administraciones en el análisis de los incendios de 2025. Modelos de simulación y datos satelitales de Copernicus/EFFIS se están empleando para reconstruir la progresión de los fuegos y evaluar por qué algunos alcanzaron tales dimensiones. Ingenieros de montes e investigadores trabajan en informes que recomendarán mejoras en los planes de prevención y en la coordinación de emergencias, aprendiendo de este verano trágico. También se está poniendo énfasis en la educación y sensibilización: si bien no se quiere convertir la tragedia en una mera lección teórica, sí resulta importante que la sociedad comprenda la necesidad de cambios (por ejemplo, extremar precauciones en el uso del fuego en el medio rural y apoyar políticas de gestión forestal). En palabras de un veterano bombero, “no podemos evitar las olas de calor, pero sí prepararnos mejor para que no haya tanta madera seca esperando arder”. La lección de agosto de 2025 para bomberos e ingenieros forestales es clara: la adaptación al nuevo régimen de incendios más extremos pasa por invertir en prevención, en medios adecuados y en ciencia aplicada, para que tragedias como ésta no se repitan con tanta severidad en el futuro.